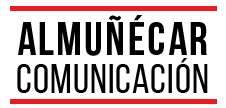La Columna de Don Juan León: “Todas estas comodidades ya las disfrutaban los romanos”
Los romanos fundaron emblemáticas ciudades, como Zaragoza; nuestra lengua procede del latín; monumentos icónicos como el acueducto de Segovia o el gran teatro de Mérida son un deleite para la vista; e, incluso, carreteras y autopistas se han construido sobre las antiguas calzadas romanas. Todo ello, lejos, eso sí, de la esclavitud, las guerras de conquista, las luchas de gladiadores o los dantescos y macabros espectáculos de los circos
Hoy en día disfrutamos de muchas comodidades de las que ya gozaban los romanos en aquellos tiempos. Y no me voy a referir a construcciones (teatros, circos, villas, anfiteatros, puentes, acueductos, arcos de triunfo, calzadas…), Derecho romano, utensilios, gastronomía, costumbres, religión… si no a cuestiones cotidianas. Concretamente, doy cuenta de sesentaiuna de ellas, a modo de curiosidades por poco conocidas y desglosadas en cuatro entregas.
Y sin más dilación nos zambullimos en este fascinante mundo con la primera de ellas, que va desde la “a” a la “b” (ambas inclusive), ya que están relacionadas por riguroso orden ‘analfabético’ y que espero la disfruten:
Aborto: Utilizaban una planta denominada silphium, procedente de Cirene en el norte de África. En tiempos de Hipócrates de Cos (460 a 370 a. C.) ya se empleaba para estados febriles y otras dolencias. Incluso, en pequeñas dosis, servía para sazonar alimentos. Dosis elevadas, como describe Gallo o Cayo Plinio Secundo, “El Viejo”, provocaban grandes menstruaciones, así es que se usaba como un potente abortivo. Se extinguió su práctica a final de la época imperial por causas desconocidas.
Arcos: Antes que los romanos ya eran utilizados, pero fueron los primeros en descubrir un método para construirlos en el área superior de dos pedestales, que fue el inicio para poder erigir puentes, acueductos, alcantarillas y anfiteatros. No en vano, su sistema de saneamiento y alcantarillado inspiraron al de hoy.
Aseo: Lo hacían con frecuencia, tenían gran estima por la blancura de sus dientes, se limpiaban la boca para evitar las caries (palabra latina que significa ‘putrefacción’) y usaban cosméticos para la piel y postizos para el cabello. A los más apreciados, los rubios, les llamaban ‘pelo germano’.
Banquete: El ágape romano era un símbolo de estatus aristocrático. Se tumbaban en unos lechos, especie de camas para tres personas, que se situaban alrededor de una mesa central. Por la postura, los comensales comían con las manos, ya que resultaba complicado utilizar cubiertos, y los platos principales se servían cortados en pedazos pequeños para facilitar la digestión.
Publio Petronio Nigro o Cayo Petronio Árbitro, autor del “Satiricón”, una de las obras literarias más populares, escrita en latín, que combina el verso y la prosa, además del latín clásico y el vulgar, recogía las modas reales del siglo I d.C., y relató que en un banquete se sirvió un jabalí cocinado entero rodeado de sus lechones. El gran historiador romano Publio Cornelio Tácito lo reconoció como el “árbitro de la elegancia”.
Barbero: El fígaro romano, denominado tonsor, se encargaba de los menesteres propios de su oficio. A saber, cortar el cabello, rasurar la barba o perfilar la perilla.
Bares: Thermopolia, locales con barras de obra. Se prefería el vino, ya que la cerveza era considerada ‘bebida bárbara’. En Pompeya se han encontrado hasta 140 tabernas y posadas. Vivían en pisos sin cocina y desayunaban, comían o bebían en estos establecimientos hosteleros.
Basura: Se encargaba de ella el edil que velaba por los servicios públicos. Tuvieron que pasar miles de años para que se volviera a recoger la basura.
Bikini: Los romanos en la Antigua Roma acudían a las costas para curar sus enfermedades, hacer ejercicio o para citas o encuentros sexuales. Los mosaicos del siglo IV encontrados en la villa siciliana de Piazza Armerina mostraban a jóvenes acomodadas nadando con trajes de baño de dos piezas (calzón y banda a modo de sostén) a la que llamaron strophium. Estas costumbres desaparecieron en el medievo y las playas permanecieron desiertas durante siglos. Aquel arcaico biquini apareció de nuevo a mediados del siglo XX.
Hortensia de Beauharnais, reina de Holanda y madre de Napoleón III, fue la primera que lució un traje de baño (?) en 1812: de punto, de color marrón chocolate, una túnica de manga ancha que cubría una camisa bordada y un pantalón turco que se ceñía en los tobillos. El atuendo se completaba con una carlota o gorro similar al de dormir.
Ya en 1946, el ingeniero francés de automóviles y diseñador de modas Louis Réard inventó esta prenda. No encontró modelos y tuvo que recurrir a una stripper francesa de origen italiano, Micheline Bernardini, a quien le dijo: “Su bañador va a ser más explosivo que las bombas lanzadas en el atolón de Bikini (islas Marshall)”. Y ahí quedó bautizado el palabro.
B.O.E.: “Las Leyes de las Doce Tablas” fue la primera ley escrita. Las leyes aprobadas eran grabadas en planchas de bronce y colgadas en las paredes del foro o zona central. No entraban en vigor, aunque fueran aprobadas en Asamblea o Senado, si no habían sido publicadas en bronce. Como en nuestro actual BOE, que no son de obligado cumplimiento hasta que no aparecen impresas.
Bomberos: En el siglo I a.C., un oscuro senador de la clase ecuestre llamado Marco Egnacio Rufo creó un cuerpo público de seiscientos bomberos pagados por él. Siempre se ha creído que Marco Licinio Craso (acaudalado aristócrata, que acabó con la rebelión de Espartaco y formó parte del Primer Triunvirato junto a Cayo Julio César y Cneo Pompeyo) fue quien tuvo la primigenia idea.
Y es cierto que creó un cuerpo de bomberos privado con quinientos hombres. Se llamaban triumviri nocturni (“vigilantes del fuego”) y recorrían la ciudad por la noche.
Las abarrotadas insulae, que estaban construidas de ladrillo y con vigas de madera, amén de las cocinas de las tabernas de la planta baja, propiciaban muchos incendios. Copió la idea Octavio Augusto con seiscientos esclavos, que serían sustituidos más tarde por tres mil quinientos libertos (esclavos manumisos). Siempre permanecía un retén de guardia (excubitoria) en casetas ad hoc. Se trataba de un cuerpo público que funcionaba gracias a los impuestos recaudados. Habían reles de balde aquarii (porteadores de agua), siphonarii (manejaban las mangueras) e ignífugas centonarii (llevaban mantas empapadas en vinagre). Todos estaban al mando de un praefectus vigilum y utilizaban hachas, escalas de cuerda, garfios, grandes mangueras, bombas para echar agua, que alcanzaban hasta los treinta metros, además de otras herramientas variadas.
Bulos: El gremio de los ladrones y las prostitutas apoyaban a un candidato a las elecciones locales y, en general, los emperadores asesinados eran demonizados tras sus muertes. Se han mantenido a lo largo de los tiempos, pero algunos han sido desmontados hoy día. Me referiré a cuatro de ellos:
La retirada de la estatua de Flavio Valerio Aurelio Constantino frente a la catedral de York en relación con la muerte de George Floyd (25 de mayo de 2020) por su pasado esclavista.
El emperador vivía en una sociedad esclavista. Cuando los ilotas de la antigua Roma conseguían su libertad, se convertían en libertos y, si tenían dinero, compraban sus propios siervos.
Marco Tulio Cicerón no escribió nada sobre que los abogados engañaban a sus clientes y que los políticos eran felices a costa del pueblo, ya que él pertenecía a este estatus social como jurista, filósofo, escritor y orador.
En un documental de la BBC inglesa apareció un legionario romano negro de alto rango y arreciaron las críticas que lo consideraban un imposible; sin embargo, es un retrato verosímil de la antigua Roma y no una concesión a la inclusión.
Cayo Julio César no nació por cesárea, ya que la primera madre documentada que sobrevivió a esta intervención fue a finales de la Edad Media o en los primeros años de la Edad Moderna. En Roma se cortaba el vientre y de ‘caedo’, que es cortar en latín, proviene ‘caesar’, que también es sajar. Moría la madre para salvar al bebé, pero la progenitora de Julio César vivió muchos años después de que este hubiera nacido.
Obviamente, no me he referido a la falacia del incendio de Roma por Claudio Nerón César Augusto Germánico.
Stephen Dando-Collins escribe sobre Calígula:
Cayo Julio César Augusto Germánico no se llamaba Calígula. Fue un apodo que le pusieron los soldados cuando era niño en alusión al simpático calzado que llevaba, algo así como unas “botitas”. Nunca convirtió su palacio en un burdel. No cometió incesto con sus tres hermanas. No obligó a prostituirse a las mujeres de la nobleza. Jamás nombró senador a su caballo ni lo metió en su dormitorio, aunque amenazó con hacerlo. No mató a su hermana Drusila, ni mucho menos extrajo de su vientre a su bebé. Más que cometer abusos sexuales, los padeció desde su niñez y el mundo lo hizo así. Fue fiel a su esposa. No hay constancia siquiera de que organizara una sola orgía. Sufrió un trastorno bipolar desde los diez años y al igual que Augusto, Claudio y Nerón, sentía pánico por la conspiración.
Que Roma despierta pasiones y admiración lo corrobora el poeta y dramaturgo francés Pierre Corneille cuando escribió: “Roma no está en Roma; está toda entera donde yo estoy”.
Juan de León Aznar, septiembre ’2022